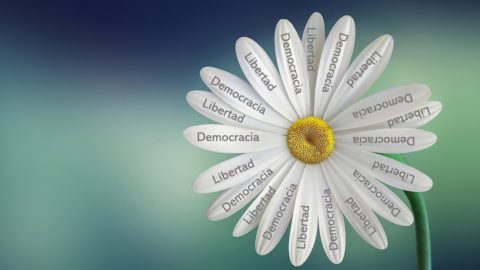El hombre es el animal más cruel, capaz de matar a sus semejantes como ningún otro animal hace. Lamentaciones similares se escuchan con frecuencia, emitidas desde la comodidad moral del que observa la naturaleza humana creyéndose inmune a ella. ¿Son ciertas? En realidad tenemos bastante aversión a causar daño a los demás: el psicólogo social Jonathan Haidt lo considera uno de nuestros sentimientos morales básicos. En 1947 el General de Brigada «Slam» Marshall contó en Men against fire que los soldados eran tan renuentes a disparar sobre una persona concreta que el 75% de ellos jamás lo había hecho, incluso bajo amenaza directa. En On Killing Dave Grossman describe las tensiones que soldados y fuerzas del orden experimentan al abrir fuego, y concluye diciendo que para que alguien llegue a apretar el gatillo o usar la bayoneta debe haber sufrido un meticuloso condicionamiento: «a pesar de una tradición ininterrumpida de violencia y guerra, el hombre no es por naturaleza un asesino». Ciertamente hay un porcentaje de personas que no experimentan estas restricciones morales porque carecen de respuesta emocional. Se calcula que los sociópatas representan un 4% de la población en los países occidentales. Perfectamente destructivos en tiempos de paz, son muy útiles en guerra como cuenta la magnífica película Capitán Conan.
En todo caso, si el sapiens viene equipado con la aversión a dañar a semejantes ¿cómo es posible que periódicamente se desencadene la violencia? Para empezar, porque el tabú sólo aplica a los que incluimos en nuestro universo moral. Somos animales tribales, acostumbrados a colaborar con los miembros de nuestra tribu y a considerar responsables de todos los males a los de fuera. De hecho, como nos enseñó René Girard, las sociedades están acostumbradas a solucionar sus problemas más graves mediante la selección y eliminación de chivos expiatorios. Los externos a la tribu están sujetos a presunciones iuris et de iure de maldad; quedan excluidos de la regla de no hacer daño para pasar a lo opuesto: es gratificante hacérselo. La primera estrategia para eludir la norma «no dañarás a tus semejantes» es convertirlos previamente en no-semejantes.
El segundo atajo para sortear la restricción moral a dañar al prójimo es la obediencia a la autoridad. Stanley Milgram demostró con un perturbador experimento que el 64% de las personas están dispuestas a aplicar descargas potencialmente mortales a un paisano –ni siquiera hace falta que sea de otra tribu- siempre que se lo diga alguien con una bata blanca -lo de la bata no es trivial: es un atajo mental que empleamos para detectar la autoridad científica-. Esta es, pues, la paradoja del sapiens: conviven en nuestra naturaleza ángeles buenos y malos, y quizás esas imágenes de los dibujos animados sean realmente muy acertadas.
¿Hay lectura política en todo esto? Desde luego. Desconfíen de los que practican la doble moral: ya han dividido el mundo en puros e impuros, éstos últimos están excluidos del universo moral de los primeros, y contra ellos es aceptable –o recomendable- la violencia. Y, a ser posible, eviten elegir a un sociópata. O, al menos, eviten reelegirlo.